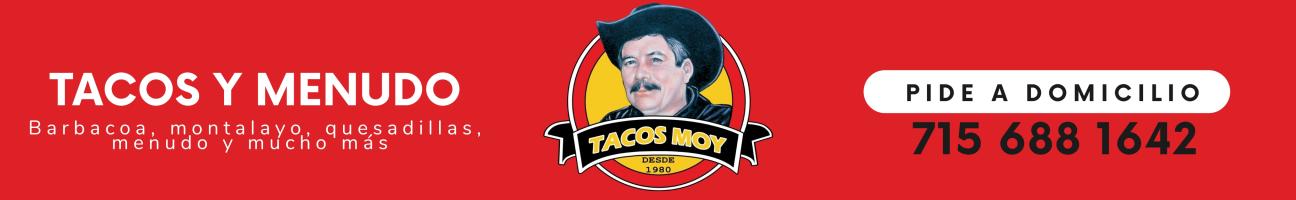Con su nueva novela, Raíz que no desaparece, Alma Delia Murillo enfrenta uno de los horrores más desgarradores del México contemporáneo: la desaparición forzada
Yazmin Espinoza, colaboradora La Voz de Michoacán
Con su nueva novela, Raíz que no desaparece, Alma Delia Murillo enfrenta uno de los horrores más desgarradores del México contemporáneo: la desaparición forzada. A través de un relato entre el sueño, la denuncia y la imaginación, la autora da voz a Ada, una madre que busca a su hijo desaparecido, guiada por coordenadas oníricas, árboles que murmuran y una memoria que se niega al olvido. En su visita a Morelia, conversamos con la autora sobre el dolor, la esperanza, y el papel de la literatura en un país que insiste en callar lo que más duele.
¿Dónde empezó Raíz que no desaparece? ¿Fue un caso específico, una imagen, una conversación, un sentimiento?
Yo creo que fueron dos momentos específicos. Uno fue cuando cortaron la palmera de Reforma, en la Ciudad de México, la que se veía junto al Ángel de la Independencia. La quitaron porque tenía un hongo asesino y pusieron un ahuehuete. Durante esa transición, los colectivos buscadores comenzaron a pegar rostros de personas desaparecidas en el árbol, y el ahuehuete se murió. A ojos de toda la ciudad, no lo estaba logrando, se murió y lo quitaron finalmente. Me pareció una gran metáfora, como si ese ahuehuete se hubiera aliado con los colectivos buscadores.
El otro momento fue en noviembre de 2022. Yo vivía en un edificio con una jacaranda y acababa de salir mi libro La cabeza de mi padre. Subí a la azotea y me senté frente a la jacaranda. Venía de leer una nota sobre un hallazgo de fosas y, al mirar el tronco, vi una especie de óvalo que parecía un ojo, con círculos concéntricos. Ahí pensé: “voy a hablar sobre las personas desaparecidas, y quiero que lo cuenten los árboles”. No sabía ni cómo, pero así nació la novela.
¿Qué significó para ti escribir sobre la desaparición desde la voz de una madre?
Mi intención no fue asumir la voz de una madre buscadora ni la de una persona desaparecida. La novela está narrada desde una escritora que es testigo y acompañante de una mamá que anda buscando. Esa entrada me permitió contar la historia y al mismo tiempo mostrar qué pienso yo como testigo. Sí fue muy doloroso, pero también fue amoroso, vital, conmovedor en muchos sentidos. Me hizo cuestionarme en qué creo, en qué no creo. Fue una experiencia que abarcó muchas emociones.
Has dicho que escribir es también una forma de resistir. ¿Qué tipo de resistencia ejerce esta novela?
Tenía dos intenciones claras. Una es hacer memoria, preservarla, pelear por ella. Eso ya es una forma de resistencia, sobre todo con un tema que el Estado mexicano muchas veces ignora o incluso niega. La novela incluye muchas fichas de personas desaparecidas reales, y al final tiene una lista larga de nombres. Son como veinte páginas. Esa es una forma de resistir: dejar memoria en un objeto que es un libro.
La otra es desmontar esa narrativa terrible de que “en algo andaban”. Esa coartada que nos permite pensar que no es nuestro caso. En la novela intento mostrar que sí nos parecemos. Ada, la madre que busca, se parece mucho a mi mamá, a muchas mamás, a mí, a ti. Y su hija, Marisela, también se parece a muchas de nosotras.
¿Cómo equilibraste la ternura con la rabia en esta historia? Hay momentos muy poéticos, pero también profundamente políticos.
Primero, hay que darse permiso. Dejar que las emociones se filtren en el relato. No reprimirlas, no huir de una escritura con esa carga emocional. Estar cerca de las madres buscadoras es vivir esa mezcla constante de rabia y ternura. La maternidad es eso. Y ellas, buscando a sus hijos, siguen maternando. No van a renunciar a buscar, porque siguen siendo madres haciendo el trabajo de maternar. Eso es: rabia, ternura y un amor feroz, imbatible.
La cabeza de mi padre se sintió como algo muy personal. Esta novela se siente más periodística. ¿Cómo viviste ese cambio de enfoque?
Claro, La cabeza de mi padre es autobiográfica, es mi propio relato. Y esta novela es un relato nacional, con símbolos externos: los árboles, los sueños, los expedientes, las fosas clandestinas. Pero descubrí que ambas obras tienen una conexión profunda: las dos están hechas desde una conexión emocional muy fuerte. Yo no podía escribir esta novela si no me involucraba completamente. Me fui hasta el fondo.
¿Cómo lograste entrelazar lo mágico, como los sueños y los árboles, con una realidad tan dolorosa y concreta?
Justamente por eso escribo ficción. Porque me permite recurrir a estos elementos. Por eso es una novela y no un reportaje. Lo que parece más fantástico, como los sueños o los árboles que se alían con Ada, está basado en algo real. Las madres me contaban sus sueños, ellas sueñan con sus hijos, sueñan dónde están.
Y lo de los árboles no es solo simbólico: en la novela incluyo información botánica sobre cómo los árboles “hablan”, cómo expresan miedo o defensa. Eso es real. Lo pongo al servicio del relato, porque necesitaba contar esta historia con todo ese material, pero desde lo literario.
¿Qué te dejó esta novela como autora y como mujer?
Yo pensaba que al acercarme a este fenómeno todo iba a ser oscuridad, dolor, un relato necropolítico. Y sí lo fue, pero sobre todo fue amor. El amor feroz de las familias buscadoras es lo que las mantiene. Y también una inmensa alegría. Están en el límite de sus emociones, como la gente en guerra. Cuando celebran, lo hacen como si fuera el último momento. Aprendí eso. Aprendí la fe, el amor, la alegría. Y entendí que no son solo las madres de sus propios hijos: son las madres de un país. Buscan también por los hijos de otras, y al hacer visible su lucha, están protegiendo a todos.
¿Cómo crees que esta novela puede resonar en un país tan herido por este tema?
Este libro es un contenedor emocional, una especie de contenedor de la psique colectiva. Algunos lectores me han dicho: “pude llorar, no había llorado en todos estos años”. A quienes no tenemos una persona desaparecida, creo que nos da la posibilidad de tejer algo con quienes sí. Por eso se llama Raíz que no desaparece. Porque nuestras raíces son las mismas. No se trata de que ellos andaban en una cosa y nosotros en otra. No sé si sane la herida, pero sí tiende un puente para que todos tomemos el tema como algo que ya no vamos a seguir tolerando.
¿Tienes idea de qué camino seguirá tu escritura después de esta novela?
Esta novela acaba de salir, hace un mes. Siento que acabo de parir. Tengo un dolor en la espalda, en el cuello, por los viajes, las firmas… Pero sí sé que, por lo menos ahora, como decisión consciente, quiero que mi siguiente libro, o los dos que ya tengo en la cabeza, aborden temas más luminosos, más gozosos. Sobre todo por salud, por equilibrio emocional.