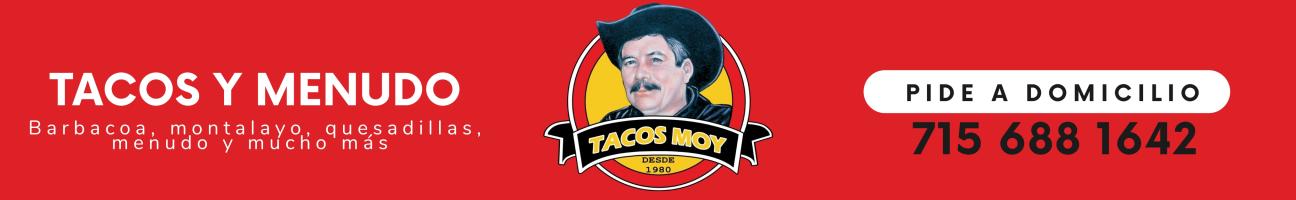La novela de la escritora vasca María Larrea es un trazado de pasados que impactan como el viento en las hojas de los árboles. Fue publicada por Alianza Literatura en 2023 y ganadora de los premios France Télévisons 2023, Premier Roman 2023 y a la mejor novela debut Les Inrockuptibles
Adriana Sáenz Valadez
La novela de la escritora vasca María Larrea es un trazado de pasados que impactan como el viento en las hojas de los árboles. Fue publicada por Alianza Literatura en 2023 y ganadora de los premios France Télévisons 2023, Premier Roman 2023 y a la mejor novela debut Les Inrockuptibles. Son narraciones tejidas con hilos de la memoria, con recuerdos y, como toda reminiscencia, con mentiras. Todo apretado con fuerza, con estruendo, con ternura. La ficción logra, desde estos impulsos, cambiar las percepciones y fortalecer los vínculos entre el pasado, el presente y el futuro.
La primera parte de la novela lleva un tiempo narrativo pausado. A manera de cuadros, intercala dos momentos pretéritos: los dolores de las infancias de dos huérfanos y la infancia de la narradora. Hacia la mitad, se transforma y el hilo narrativo cambia. El ritmo se vuelve incierto, un tanto inquietante. El presente está construido desde los rituales, las ceremonias, las acciones pasadas y presentes –ésas que, de tanto repetirse, se encarnan, se vuelven una y forman acciones presentes que en un quiasmo vinculan pasado, presente y futuro. Así, se engarzan el pasado de los huérfanos, el de la narradora y la búsqueda de respuestas.
Los de Bilbao nacen donde quieren es una novela autobiográfica, por lo que está narrada en primera persona. Al adentrarnos en el texto, la autora logra trasmutar las páginas en escenas en movimiento. Desde su pericia, transitamos por las páginas, por las memorias y sus muchas dimensiones. Con su varita creadora, convierte las palabras en imágenes que se mueven, en aromas que intrigan al olfato, en olas que rompen en los acantilados. A través de la lectura sentimos el frío, el hambre, la ternura, el abandono.
La ficción no juzga: siente, describe, busca y resignifica. La protagonista, a los veintisiete años, le hace una pregunta a su madre: –¿De quién soy hija? La madre responde sin miedo: –De nadie. Esa pregunta, y tal vez aun más la respuesta, nos intrigan como lectores. Así, desde esta incertidumbre, ella y nosotras descubrimos que es adoptada. Este hecho la lleva al periplo añoso de buscar a sus padres biológicos y, de manera paralela, a contarnos las infancias de sus padres adoptivos, así como la propia.
En junio de 1943, una mujer que se dedica a la prostitución deja al cuidado y maltrato de unos frailes a su hijo recién nacido. Julián sobrevive a estas condiciones hasta que, cuando ya es un adolescente-joven, y motivado por los abusos, huye. En un evento, lleno de rabia y dolor, busca a la madre y obtiene de ella unas monedas con las que se busca la vida en otro lugar.
Victoria nace en Galicia. Su madre no la quiere porque ya tiene un hijo que está malo, según la madre. La recién nacida, inmediatamente después de desprenderse del vientre materno, es envuelta en una manta blanca y entregada a la vecina. Ésta la lleva con las monjas, quienes la llaman Victoria.
Victoria y Julián buscan una forma de ganarse la vida, por ello migran de Bilbao a París. Ahí, él es el conserje de un teatro. Por su trabajo recibe una paga reducida y un pequeño paradero, contiguo al teatro donde viven. Tras constatar que son estériles, aceptan adoptar a la niña, que nacerá en Bilbao.
La protagonista no recuerda el día en que nació, pero hurga en las historias, en los diarios, en los registros, en los ADN, hasta que logra saber que nació en un hospital (costumbre no habitual para la época); que, entre batas blancas y complicidades, la entregaron a Julián y Victoria, y que esta pareja se la llevó a París.
Nací a la sombra de una mujer.
Podrían decir de mí que soy bastarda.
[…]Del tronco imponente ha salido una astilla minúscula. Se ha metido dentro de la uña del dedo índice de mi mano derecha.
[…]Tomaré en brazos a la mujer que me dio a luz de entre las sombras y le perdonaré mi noche negra (pp. 195-196).
Ubicados en París, los padres adoptivos dividen el cuarto en espacios. Una parte es el sillón desde el que ven las viejas películas; otra, la mesa-cocina; un más, es la pequeña porción que está después de una cortina, lo que llaman la habitación de los padres. La niña duerme en una pequeña cama entre sillón, mesa y cortina. Este espacio, carente incluso de baño, es el lugar donde la familia brinda afecto, sueños y gritos, a donde el padre, después de la función y el bar, llega a dormir.
Para bañarse, los integrantes de la familia deben acudir a las esferas internas del teatro. Tienen que ir al baño donde se asean los actores. Hacerlo es un arte de minutos, cuidados y precauciones. Con todo, la protagonista no vive estas carencias con sufrimiento.
Llenos de privaciones económicas, pasan la mayor parte de los días. Esta aparente oscuridad se aclara los días de vacaciones, en los que regresan a Bilbao. Durante esos momentos, la familia se transforma en los migrantes que retornan exitosos. Compran, invitan, comentan, platican. Incluso se compran un piso-departamento, al que regresarán algún día. Como migrantes que hacen honor a su condición, vuelven cada año. Desde ahí ven a los vecinos, disfrutan de la lluvia y del viento bilbaíno. Sueñan con el retorno definitivo.
Después de la pregunta que cambia la vida de la protagonista y el ritmo narrativo, los viajes son parte del trayecto. Viajes físicos, viajes a las evocaciones, viajes al hospital. Lo cotidiano es transitar París-Bilbao para un trámite, una entrevista, para buscar en un archivo, para escarbar en el recuerdo de alguien. Expediciones a la memoria del padre, que lleva diez años sin hablar, internado en una casa de adultos mayores. Traslados al hospital para acompañar a la madre enferma de algo que nadie puede diagnosticar.
Finalmente, antes del desaliento, la ciencia aporta elementos que le permiten a Victoria ubicar el pasado, ponerle cara, voz. Conocer a su progenitora y, desde ahí, parirse. La madre, una mujer de familia adinerada, con dos hijas, tras una noche loca queda encinta. Con fajas oculta el embarazo de la niña que dará en adopción.
Después de todas las búsquedas, de la rabia y el sufrimiento, viene la templanza y el perdón. La madre, que lo tenía todo, no le dio nada; los que no tenían nada le dieron todo. En este transitar desde la rabia hasta la empatía, las emociones palpitan en los ojos de quien vive y trepida estas experiencias.
Veo cómo mi familia se dibuja. Una familia desajustada, de abandonados y bastardos, pero mía, nuestro clan minúsculo junto con mis padres, Victoria y Julián (p. 191).
La novela presenta a dos huérfanos abandonados por sus madres biológicas que, a consecuencia de sus vidas precarias, no pueden no quedar embarazadas ni hacerse cargo de los productos de estas gestaciones. En otro extremo, una pareja que desea una hija y no puede procrearla. Desde una polifonía de experiencias, la maternidad y el abandono a los hijos son narrados sin juicios, con palabras que describen, comprenden y abrazan el porvenir de la maternidad desde el deseo y el amor. Porque, como dice la narradora: “Y sé lo que le debo a mi madre biológica: haber tenido a Victoria” (p. 191).
Adriana Sáenz es doctora en Humanidades, trabaja en la Facultad de Filosofía de la UMSNH y usa toda trinchera para desestabilizar las opresiones: desde la academia, la calle, el pensamiento, el amor, la escritura, la irreverencia.